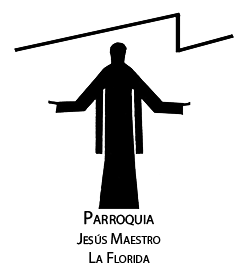La Visita
«Martín era un humilde zapatero de un pequeño pueblo de montaña. Vivía solo. Hacía años que había enviudado y sus hijos habían marchado a la ciudad en busca de trabajo.
Martín, cada noche, antes de ir a dormir leía un trozo de los evangelios frente al fuego del hogar. Aquella noche se despertó sobresaltado. Había oído claramente una voz que le decía. ´Martín, mañana Dios vendrá a verte´. Se levantó, pero no había nadie en la casa, ni fuera, claro está, a esas horas de la fría noche…
Se levantó muy temprano y barrió y adecentó su taller de zapatería. Dios debía encontrarlo todo perfecto. Y se puso a trabajar delante de la ventana, para ver quién pasaba por la calle. Al cabo de un rato vio pasar un vagabundo vestido de harapos y descalzo. Compadecido, se levantó inmediatamente, lo hizo entrar en su casa para que se calentara un rato junto al fuego. Le dio una taza de leche caliente y le preparó un paquete con pan, queso y fruta, para el camino y le regaló unos zapatos.
Llevaba otro rato trabajando cuando vio pasar a una joven viuda con su pequeño, muertos de frío. También los hizo pasar. Como ya era mediodía, los sentó a la mesa y sacó el puchero de la sopa excelente que había preparado por si Dios se quería quedar a comer. Además fue a buscar un abrigo de su mujer y otro de unos de sus hijos y se los dio para que no pasaran más frío.
– ¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora llega Dios…- se dijo el zapatero.
– Tengo sed -exclamó el borracho.
Y Martín acomodándolo en la mesa le sacó una jarra de agua y puso delante de él un plato con los restos de la sopa del mediodía.
Cuando el borracho marchó ya era muy de noche. Y Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el fuego del hogar. Tomó los evangelios y aquel día los abrió al azar. Y leyó:
– «Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste…cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños, a mi me lo hiciste…»
Pasó la tarde y Martín se entristeció, porque Dios no aparecía. Sonó la campana de la puerta y se giró alegre creyendo que era Dios. La puerta se abrió con algo de violencia y entró dando tumbos el borracho del pueblo.
-¡Sólo faltaba este! Mira, que si ahora llega Dios…- se dijo el zapatero.
-Tengo sed – exclamó el borracho.
Y Martín acomodándolo en la mesa le sacó una jarra de agua y puso delante de él un plato con los restos de la sopa del mediodía.
Cuando el borracho marchó ya era muy de noche. Y Martín estaba muy triste. Dios no había venido. Se sentó ante el fuego del hogar. Tomó los evangelios y aquel día los abrió al azar. Y leyó:
-´Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste…Cada vez que lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste…´
Se le iluminó el rostro al pobre zapatero. ¡Claro que Dios le había visitado! ¡No una vez, sino tres veces! Y Martín, aquella noche, se durmió pensando que era el hombre más feliz del mundo…».
Prudencia
Sobre la virtud de la “prudencia”, San Agustín nos dice: «La prudencia es un amor que elige con sagacidad», mientras que Santo Tomás tiene una definición que es más concreta e iluminadora: «La prudencia es una virtud que se refiere a los medios y nos dice cómo debemos hacer lo que debemos hacer». Para Santo Tomás, lo que se debe hacer se debe hacer. La prudencia es sólo la amorosa reflexión para encontrar los mejores modos de hacerlo. No la virtud que dice: «No comas esa fruta», sino la que nos dice: «Antes de comerla piensa si está ya madura, porque si la comes demasiado pronto estará ácida y porque si, por vacilaciones o miedos, la dejas más tiempo del justo sin comerla la comerás cuando ya esté podrida». No es la virtud que nos dice: «Cállate, no digas la verdad», sino la que nos invita a decir la verdad, de tal manera que no hagamos daño ni a la misma verdad ni a quienes la escuchan.
Suele decirse que hay verdades que no deben ser dichas. Sin embargo, toda verdad puede y debe ser dicha. Siempre que, por amor a la propia verdad, se diga dónde, cuándo y cómo debe decirse. Y no es prudente el que se calla la verdad. Es prudente el que reflexiona con seriedad sobre el modo y la ocasión de decirla.
La prudencia no es, entonces, una forma defensiva del egoísmo que me evita problemas e incomprensiones. La prudencia es un amor que elige, un amor a la propia verdad o a la propia acción que emprendemos. Y se cuida lo que se ama.
Cariño y conflictos de pareja
En el fondo de algunos enfados generalmente hay cariño
Algunos conflictos de pareja tienen un origen que podría ser considerado como “bueno”. El esposo, por amor a la esposa, se enfada si ella sigue fumando, si no cuida esa tos crónica, si va a ir a un barrio donde hay pocos policías y muchos ladrones. La esposa, igualmente, está inquieta por lo poco que duerme el esposo y lo mucho que trabaja, por esa mañana que fue a trabajar con un poco de fiebre, por el club que ha escogido con amigos no muy recomendables.
En el fondo de estos enfados se esconde, generalmente, el cariño. No queremos que el otro sufra, o que se arriesgue, o que se enferme, o que arruine su psicología, o que haga algo malo. Por su bien, porque le queremos, repetimos una y mil veces los mismos consejos, las mismas súplicas, para evitar males reales o imaginados.
Pero a veces esas muestras de cariño y de buena voluntad llegan al conflicto, y entonces el amor queda en segundo lugar para dejar paso a la lucha abierta.
Parece mentira, pero hay matrimonios que han fracasado a partir de un choque que nació del cariño, de una preocupación por el bien de la otra parte. Quizá antes haya habido otros enfrentamientos, otra serie de factores que han dado más relieve a la chispa. La “terapia matrimonial” consiste precisamente en ir amortiguando los golpes de cada día para que no se produzca un choque total a partir de un conflicto que inicie precisamente con un consejo que nace del amor que tenemos hacia la esposa o el esposo.
Con un poco de serenidad podríamos darnos cuenta de que el amor nos debe llevar al interés por el otro y, a la vez, al respeto de su libertad, también cuando hace algo que nos parece peligroso o con lo que no estamos de acuerdo. La vida matrimonial no garantiza un dominio absoluto sobre la voluntad de la otra parte. Es por eso tan importante renovar continuamente los lazos de amor que permiten superar los roces cotidianos, que permiten acoger un consejo no como una ingerencia en “mis” planes, sino como una nueva muestra de afecto por parte de quien me quiere y al que yo quiero.
Esa es una manera eficaz de superar los tan temidos roces cotidianos. Cuando mamá proponga a qué escuela mandar al más grande de los hijos será posible una notable diversidad de puntos de vista. Pero el cariño permitirá que cada decisión de la pareja y de la familia no sea una herida que erosione la vida común, sino una ocasión para renovar el sí y caminar juntos hacia adelante. Ello será posible si aprendemos a dialogar, a ver el otro punto de vista, a armonizar las ideas y a tomar decisiones serenas y equilibradas, que no serán siempre algo intermedio entre lo que cada uno consideraba como lo mejor, sino a veces lo que quería una parte porque la otra parte ha sabido ceder en aspectos no esenciales (siempre, desde luego, en el límite de lo razonable).
Sólo al final de la vida, cuando crucemos el umbral de la muerte hacia el mundo que nos espera, nos daremos cuenta de lo hermoso que es vivir, ya en esta tierra, centrados no en nuestro punto de vista, sino en aquello que pueda hacer feliz a quienes viven a nuestro lado. Especialmente cuando ese alguien es el propio esposo o la propia esposa.
Los grandes hombres
La auténtica autonomía de juicio de los grandes hombres nunca va acompañada de menosprecio por el prójimo
Autor: Alfonso Aguiló Pastrana
Stefan Zweig relata en su autobiografía una interesante anécdota sucedida durante su estancia en París, en 1904. Por entonces, él no era más que un joven principiante de 23 años, pero tenía la suerte de coincidir de vez en cuando con algunos de los más famosos escritores y artistas de su tiempo. El trato con algunos de esos grandes hombres le estaba resultando de gran provecho, pero -según cuenta el propio Zweig- todavía estaba por recibir la lección decisiva, la que le valdría para toda la vida.
Fue un regalo del azar. Surgió a raíz de una apasionada conversación en casa de su amigo Verhaeren. Hablaban sobre el valor de la pintura y la escultura del momento, y su amigo le invitó a acompañarle al día siguiente a casa de Rodin, uno de los artistas entonces más prestigiosos. En aquella visita, Zweig estuvo tan cohibido que no se atrevió a tomar la palabra ni una sola vez. Curiosamente, ese desconcierto suyo pareció complacer al anciano Rodin, que al despedirse preguntó al joven escritor si quería conocer su estudio, en Meudon, y le invitó a comer allí con él. Había recibido la primera lección: los grandes hombres son siempre los más amables.
La segunda lección fue que los grandes hombres casi siempre son los que viven de forma más sencilla. En casa de ese hombre, cuya fama llenaba el mundo y cuyas obras conocía toda su generación línea por línea, como se conoce a los amigos más íntimos, en esa casa se comía con la misma sencillez que en la de un campesino medio. Esa sencillez infundió ánimo al joven escritor para hablar con desenvoltura, como si aquel anciano y su esposa fueran grandes amigos suyos desde hacía años.
La siguiente lección surgió cuando el anciano le condujo a un pedestal cubierto por unos paños humedecidos que escondían su última obra. Con sus pesadas y arrugadas manos retiró los trapos y retrocedió unos pasos. Al mostrar la imagen, advirtió un pequeño detalle que corregir. «Sólo aquí, en el hombro, es un momento». Pidió disculpas, tomó una espátula y con un trazo magistral alisó aquella blanda piel, que respiraba como si estuviera viva. Luego retrocedió unos pasos. «Y aquí también», murmuró. Y de nuevo realzó el efecto con un detalle minúsculo. Avanzaba y retrocedía, cambiaba y corregía. Trabajaba con toda la fuerza y la pasión de su enorme y robusto cuerpo. Así transcurrió cerca de una hora. Rodin estaba tan absorto, tan sumido en el trabajo, que olvidó por completo que detrás de él estaba un joven silencioso, con el corazón encogido y un nudo en la garganta, feliz de poder observar en pleno trabajo a un maestro único como él. Zweig había visto revelarse el eterno secreto de todo arte grandioso y, en el fondo, de toda obra humana: la concentración, el acopio de todas las fuerzas, de todos los sentidos. Había aprendido algo para toda la vida.
Este escueto suceso bastó para grabar a fuego en aquel joven estudiante cómo son los grandes hombres, los espíritus verdaderamente grandes. Su humildad y su capacidad de trabajo son algo muy lejano de lo que suele verse en muchas personas que se creen grandes pero son sólo menospreciadores de los demás, personajes revestidos de una torpe altanería que les hace considerarse habitantes de sublimes soledades, hombres fatuos que se manejan por la vida como si sólo ellos fueran almas elegidas e inteligentes. Esa suficiencia de oficinista, al estilo de «usted no sabe quién soy yo», es lo contrario de la auténtica autonomía de juicio de los grandes hombres, que nunca va acompañada de menosprecio por el prójimo, y que cuando habla de la estupidez humana sabe bien que él tampoco es inmune a ella, sino que algunas veces será más inteligente y otras más tonto que quien tiene al lado.
El silencio, tiempo que da miedo
El silencio causa temor porque tenemos miedo de encontrarnos a nosotros mismos
Autor: P. Arnaldo Alvarado S. | Fuente: Al día con matices
Hay un hecho que suscita interés en nuestros tiempos, esto es, sencillamente el silencio y el miedo a este período.
Mucha gente tiene pavor a la ausencia de murmullo. En una ocasión por eficiencia de medios de transportes acudí a un servicio de taxi. ¡Vaya sorpresa! Ocurrió algo inusual. El taxista estaba trabajando en sintonía con una música instrumental. Mi curiosidad fue preguntar la razón. La respuesta fue sencillamente porque le tranquilizaba. Pero eso no fue todo. Añadió a continuación -el taxista- que yo no era el primero que reparaba en el detalle de la música, sino que todos los que viajaban con aquel taxista presentaron sus mismos reparos. Algunos incluso se ponían furiosos y violentos, que les llevaba abandonar el coche.
Pero ¿por qué no nos gusta ordinariamente el silencio?
Es sencillamente porque estamos vacíos interiormente. Los grandes hombres de la historia amaron el silencio. Porque tenían que decidir muchas cosas importantes de modo más reposado, íntimo y personal.
La fe cristiana tiene una práctica de vida sumamente interesante: el retiro.
De este modo se pretende imitar a Jesús. Pues el mismo Señor pasaba días, horas en oración. Los evangelios nos presentan detalles como: se levantaba muy de madrugada, se retiraba a solas, acudió al desierto, estaba en un lugar aparte. Son datos que presentan la vida de Cristo en un diálogo continuo con Dios Padre. Para esto es útil el silencio. Es un encuentro interior con nosotros mismos y a la vez con Dios mismo. Como consecuencia tenemos necesidad de hacer oración.
El silencio es un tiempo provechoso.
Nos encontramos realmente en nuestro santuario de la conciencia, ante lo cual nadie puede entrar sino sólo Dios y cuando nosotros la abrimos a quienes tienen competencias de ayudarnos. Pero no a cualquiera ventilamos nuestra interioridad. Hacerlo supondría falta de pudor e incluso de respeto a uno mismo y a la otra persona. Cuánto desagrado causa cuando los problemas personales se ventilan en público. No se arregla nada de ese modo.
El silencio nos ayuda a conocernos a nosotros mismos.
El retiro nos ayuda a revisar nuestro itinerario de vida. Es una revisión imprescindible. Hacemos balance de cómo estamos. Supone sencillez y humildad. También fortaleza y sinceridad para con nosotros mismos.
El silencio causa temor porque tenemos miedo de encontrarnos a nosotros mismos.
Nos damos cuenta que la vida interior es débil y en el peor de los casos vacía, sin grandes ideales. Podemos comparar como el encender una luz en una habitación sin ventanas. Es muy probable que tengamos que exigirnos luego y cambiar muchas cosas que dejan que desear, pero como esto no nos gusta, entonces simplemente buscamos el bullicio, la actividad, llenar el silencio con golpeteos de latas y cosas que acallen el grito de la conciencia.
La Gota de miel
Se consigue más con un poco de dulzura que con una dureza despiadada.
Autor: P. Fernando Pascual L.C
Se trata de una frase famosa, atribuida a san Francisco de Sales: “Se cazan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre.
La frase expresa una verdad sobre las relaciones humanas: se consigue más con un poco de dulzura que con una dureza despiadada.
Cuando queremos ayudar a alguien a salir de un pecado, a dejar el vicio, a despertar energías interiores de bien, a preocuparse por su familia o por su misma salud, no es suficiente con el reproche o con la continua canción de te lo he dicho mil veces. Menos aún con los ataques personales: “Pero, ¿es que eres tonto o qué?.“Es inútil hablar contigo. “Disimulas a la perfección que tienes buen corazón. “No te entiendo, la verdad. “Si no me haces caso es que no me quieres. “No es la miel para la boca del burro. Y mil fórmulas parecidas, clásicas o inventadas, para decirle al otro, en pocas palabras, que no tiene buena voluntad, que es un poco o un mucho malo.
Habrá casos, es verdad, en los que algunos de esos reproches sean verdaderos, incluso tal vez surtirán efecto. Pero también es verdad que, normalmente, se consigue bastante poco con un bombardeo continuo de insultos o ironías.
En otros muchos casos, hay corazones que dejan de lado su dureza, su pereza o su abandono personal cuando sienten a su lado a alguien que les ama, que se esfuerza por comprenderles, que ofrece una mano de amistad. Con dulzura es posible entrar en lugares secretos, asomarse a una historia triste, descubrir un drama en la infancia o una frustración amorosa o profesional que se arrastra por años y años.
Entonces, poco a poco, el familiar, el amigo sincero, paciente, respetuoso, puede lanzar cabos y dejar mensajes que llegan al corazón de quien sentirá más fácil salir de su sopor con un poco de miel, de confianza, de aprecio, que con litros y litros de vinagre, reproches y amenazas.
De este modo, los padres podrán adentrarse en el corazón del hijo adolescente que ha aflojado en sus estudios y que no quiere que nadie “se meta” en su vida. El esposo o la esposa ayudarán a la otra parte que da señales de dejadez personal y de cansancio en su entrega matrimonial. El maestro encontrará nuevas maneras para ganarse el aprecio (algo más fuerte que el respeto) de ese alumno rebelde que no estudia ni deja estudiar a sus vecinos. El policía sabrá llamar la atención a ese automovilista imprudente no como quien dice “te cogí”, sino como alguien que sabe que todos cometemos errores y que podemos ayudarnos amistosamente a ser más civilizados y formales.
Basta simplemente muy poco: una gota de miel. En el fondo, basta tener un corazón atento, enamorado, dispuesto a dar la mano, a tender puentes, a levantar heridos, a animar a débiles. Un corazón que no se cansa, porque quiere rescatar al amado, quiere ayudarle a vivir mejor, a ser bueno; a dejar de ser alguien que parece malo para convertirse en alguien que sea, realmente, un hijo, un padre o un esposo más trabajador, más sencillo, más alegre, más enamorado.
El Helecho y el bambú
Un día decidí darme por vencido…renuncié a mi trabajo, a mi relación, a mi espiritualidad… quería renunciar a mi vida.
Fui al bosque para tener una última charla con Dios.
«Dios», le dije, «¿Podrías darme una buena razón para no darme por vencido?»
Su respuesta me sorprendió…»
Mira a tu alrededor», El dijo. «Ves el helecho y el bambú?»
«Sí», respondí.
«Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú, las cuidé muy bien. Les di luz, les di agua. El helecho rápidamente creció.
Su verde brillante cubría el suelo. Pero nada salió de la semilla de bambú.
Sin embargo, no renuncié al bambú. En el segundo año el helecho creció más brillante y abundante. Y nuevamente, nada creció de la semilla de bambú.
Pero no renuncié al bambú.»
Dijo Él.
«En el tercer año, aun nada brotó de la semilla de bambú. Pero no renuncié.» Me dijo.
«En el cuarto año, nuevamente, nada salió de la semilla de bambú. «No renuncié», dijo.
«Luego en el quinto año un pequeño brote salió de la tierra.
En comparación con el helecho era aparentemente muy pequeño e insignificante.
Pero sólo 6 meses después el bambú creció a más de 100 pies de altura.
Se la había pasado cinco años echando raíces. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. No le daría a ninguna de mis creaciones un reto que no pudiera sobrellevar»
Él me dijo, «¿Sabías, mi niño, que todo este tiempo que has estado luchando, realmente has estado echando raíces?»
«No renunciaría al bambú. Nunca renunciaría a ti. No te compares con otros». Me dijo.
«El bambú tenía un propósito diferente al del helecho, sin embargo, ambos eran necesarios y hacían del bosque un lugar hermoso».
«Tu tiempo vendrá» me dijo Dios. «¡Crecerás muy alto!»
«¿Qué tan alto debo crecer?» Pregunté.
«¿Qué tan alto crecerá el bambú?» Me preguntó en respuesta.
«¿Tan alto como pueda?» Indagué.
«Sí». El dijo. «Dame Gloria al crecer tan alto como puedas».
Dejé el bosque exaltado, trayendo esta historia para compartirla con ustedes.
Espero que estas palabras puedan ayudarte a entender que nunca debes renunciar en la vida, por muy difícil que te parezca.